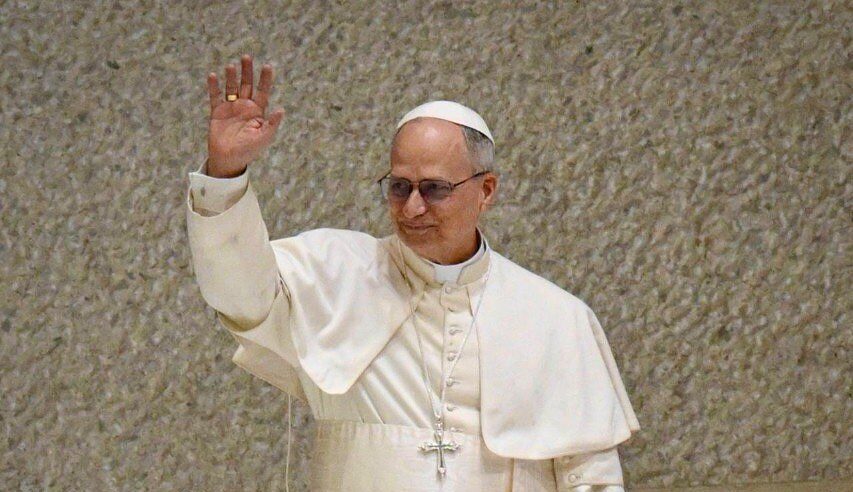La muerte de mi padre
El dolor entonces encuentra un cauce y cobra un sentido - Pensar en Cristiano

Hace poco más de un mes falleció mi padre. Fue una enfermedad rápida, un tumor maligno en el cerebro que, en menos de tres meses, se lo llevó a la Casa del Padre. Para los parámetros actuales, era relativamente joven: 75 años. Pocos meses antes se había hecho una revisión médica y casi todo estaba bien, tenía solo principios de diabetes, pero no tenía que inyectarse insulina, se controlaba con pastillas. Fue poco después de su 75 cumpleaños que empezaron a sucederle cosas extrañas, las cuales poco a poco nos condujeron al fatídico diagnóstico: “Glioblastoma o Astrocitoma grado IV”.
Desde el principio los médicos nos dijeron que no tenía cura. Hacía falta un milagro. Comenzamos a rezar pidiéndolo, pero Dios tenía otros planes. De todas formas, la familia se unió en oración y pienso que, con ello, todos salimos ganando. Por lo menos, no sufrió, se fue tranquilo, se durmió y ya no volvió a despertar. En el momento que expiraba recibió, por segunda ocasión, los santos óleos. En fin, que está con Dios, y nosotros, su esposa e hijos, estamos en paz. Su partida deja un hueco que no se puede llenar, su vida una huella indeleble en nuestros corazones, y una semilla en el alma: el deseo de reunirnos con él cuando a Dios le parezca oportuno llamarnos a su presencia y pedirnos cuentas de la vida que nos ha dado.
Pasado un tiempo prudencial, con cierta perspectiva, vuelvo a considerar cómo vivimos la enfermedad primero, y la muerte después, de mi padre. En esa retrospectiva, resalta con particular viveza, la realidad de la fe. Cómo vivimos la experiencia de la enfermedad y de la muerte a través de la óptica creyente. Cómo vivió mi papá su propia enfermedad y se enfrentó al misterio de la muerte desde su fe viva; y cómo vivimos la familia los mismos tristes acontecimientos desde la óptica de la fe. Digamos que, en esos momentos dolorosos e inevitables, cobra relieve el valor de gozar de la perspectiva creyente. La religión luce entonces como un tesoro que acrisola el alma y colma de paz el corazón.
Resulta curioso. No es que no te duela. Las lágrimas son necesarias para purificar el corazón, son la evidencia de que el suceso te ha marcado. Pero no son amargas, no son fruto de la desesperación o la impotencia; sino del dolor que produce la separación. Vienen a ser como un lubricante del alma, donde el corazón vierte todo el caudal de su sentir. Pero esas lágrimas están impregnadas de paz y de consuelo: la seguridad de que el ser querido, está con Dios. No es que lo canonicemos antes de tiempo; simplemente testificamos cómo vivió desde la fe su enfermedad, cómo ésta le llevó a rezar con más hondura y sinceridad a Dios y a la Virgen, y cómo murió confortado con los auxilios espirituales. Esto último viene a ser, para el creyente, como un acta ante notario, por la cual queda consignado que Dios le ayudó a dar ese difícil paso, de la vida a la muerte, paso que da vértigo, al tiempo que muestra cómo es un velo muy tenue el que nos separa de la muerte o, mejor dicho, de la Vida con mayúscula para el creyente.
Cómo se vive el drama de la muerte desde la realidad de una fe viva nos muestra el valor inconmensurable de esa fe. Creer es un tesoro maravilloso, y de ello uno se percata con especial viveza cuando desde ese cimiento nos enfrentamos abruptamente con la realidad de la muerte. Digamos que uno está acostumbrado a vivir con el soporte de la fe. Con ese apoyo se enfrentan las batallas de la vida, la epopeya de la existencia. Pero cuando más valioso se muestra ese cimiento es cuando nos encontramos abruptamente con la realidad de la muerte. El dolor entonces encuentra un cauce y cobra un sentido.
La separación nos permite ver nuestra propia existencia desde una perspectiva más amplia, nos lleva a contemplar la vida, con sus problemas y asegunes, con visión de eternidad. Y con ese trasfondo fecundo, ¡qué paz inunda el corazón y el alma! Digamos que, a la luz de la fe, cobran sentido el dolor y la muerte, comprendiéndose mientras tanto, con mayor profundidad, el misterio de la propia existencia. La muerte, vivida desde la fe, nos purifica y eleva nuestra perspectiva al ámbito de la eternidad. La muerte de mi padre no fue en vano: fue su trampolín a la vida eterna y nuestro cobrar conciencia del tesoro de ser católicos.

 (EN)
(EN)
 (ES)
(ES)
 (IT)
(IT)