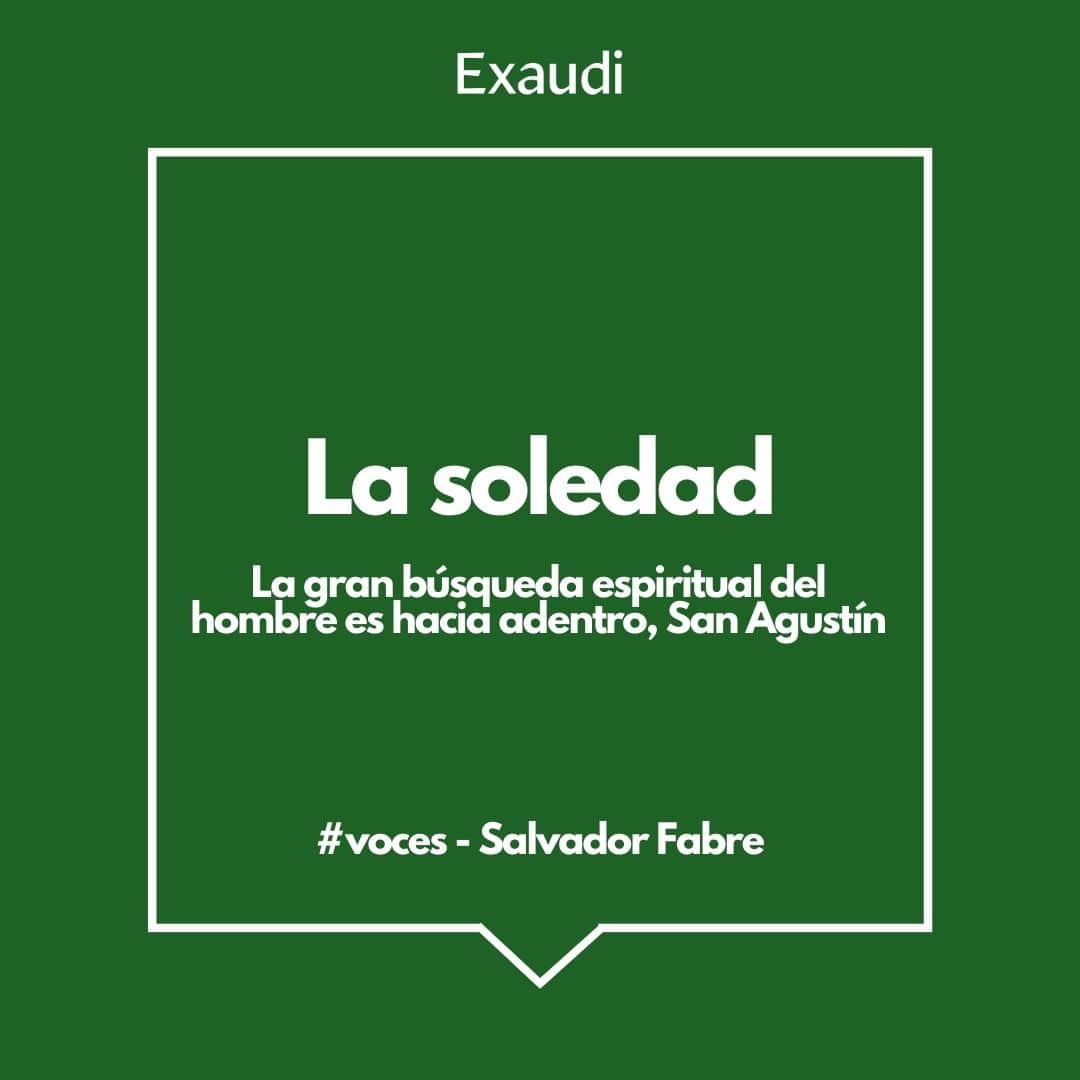La soledad es ambivalente, tiene dos caras diametralmente opuestas. En un primer plano positivo, constituye la fuente de la interioridad, cuando descubrimos asombrados, nuestra riqueza interior y todo ese pozo de creatividad y capacidad de donación. Descubrimos, en definitiva, que esa soledad está acompañada, al decir de san Agustín, “Dios es más íntimo a ti que tu propia intimidad.” La segunda vertiente de la soledad es la negativa, la que hace decir a la Escritura “hay del que va sólo” (Eclesiastés 4, 10). Viene a ser una especie de maldición para la vida, el aislarse, no tener pareja o amigos, el distanciarse de la familia, o alguna de sus manifestaciones contemporáneas, como el férreo dogmatismo individualista en el que vivimos, por el cual, la “realización personal”, a cualquier precio, justifica el que no tengamos compañía o confianza o amigos. Es el recelo del prójimo, al que son proclives muchos de los poderosos política o económicamente hablando.
Aquí nos vamos a centrar en la positiva, sin dejar de advertir los riesgos de la negativa. La primera puede resumirse en la conocida expresión de santa Teresa de Calcuta: “El silencio es oración, la oración es fe, la fe es amor, el amor es servicio, el fruto del servicio es la paz”, o también en la recomendación de san Josemaría: “Procura lograr diariamente unos minutos de esa bendita soledad que tanta falta hace para tener en marcha la vida interior.” La soledad se nutre también de un doble alimento contrastante. Por un lado, nos invita a cerrar los ojos del cuerpo, para abrir los del alma, y descubrir toda la riqueza de la profundidad de nuestro corazón, toda esa invisible versión de nosotros mismos que es el alma, abriendo paso así a la vida del espíritu. La superficialidad, el ruido, las imágenes nos distraen de esa dimensión tan valiosa de nosotros mismos, intentando convencernos de que es inexistente. El otro alimento, en apariencia opuesto al primero, es precisamente la contemplación pausada de la belleza, sea artística, natural o moral; descubrir la belleza en nuestro entorno nos invita, por resonancia, a adentrarnos en nosotros mismos. La belleza se convierte así en alimento del alma, de nuestra interioridad y de nuestra profundidad.
Hay otro camino para enriquecer esa soledad, para alimentarla. Pero, al decir del Apocalipsis 10, 9: “Toma, devóralo; te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel.” Aunque, bien visto, quizá sea al revés de como lo dice el texto sagrado: amargo en la boca, dulce en el corazón. Me refiero a la experiencia del dolor, del sufrimiento. Ciertamente se muestra más llevadero si uno pasa la prueba acompañado -nada más duro que enfrentar una enfermedad física o psíquica, un fracaso moral, amoroso o profesional solos-, pero al final de cuentas, aunque no estemos solos y tengamos apoyo humano y divino para sobrellevar nuestro dolor, cada uno sufre solo, de forma análoga a como cada uno muere solo, aunque esté acompañado por amigos y familiares. Ante ese dolor, ese sufrimiento, tenemos dos caminos: encerrarnos en nosotros mismos, endurecer el corazón, llenarnos de amargura o, en caso contrario, crecer exponencialmente en profundidad interior, lo que nos lleva a comprender mejor al prójimo, y a desarrollar una mayor capacidad de empatía con quien lo está pasando mal. Como decía un antiguo rabino: “quien no ha sufrido, ¿sabe algo?” En realidad, sabe poco de la vida. Ese podría ser el pecado inculpable de los jóvenes bien pudientes, a los que tanto bien les hace, para remediar su carencia, el contacto con el sufrimiento ajeno a través de labores sociales o visitas a pobres y a enfermos.
En cualquier caso, en nuestra frenética sociedad híper-comunicada, hace falta un esfuerzo consciente y considerable, por adentrarse en ese maravilloso mundo de nosotros mismos, de nuestro corazón, de nuestra alma espiritual, que es, a su vez, don de Dios. Tenemos que redescubrirlo para reencontrar el camino hacia nuestra felicidad más profunda, que pasa por la interioridad. De esta forma podemos cargar de sentido y significado a todo lo que hacemos y a la realidad que nos circunda, otorgándole así, a cada instante, “vibración de eternidad.” Superamos así las limitantes corporales del tiempo y el espacio, para entrar en comunión íntima con esa constituyente de eternidad, que está en lo más profundo de nosotros mismos, y que no es otra realidad sino Dios mismo. La gran búsqueda espiritual del hombre -como bien vio san Agustín- es hacia adentro, no hacia afuera. La soledad y el silencio nos permiten abrir la puerta que conduce en esa dirección, por eso hacemos bien en cultivarlas, bastan unos momentos al día y un periodo al año, para no perder contacto y olvidar esa profundidad abisal que anida en nuestro corazón.