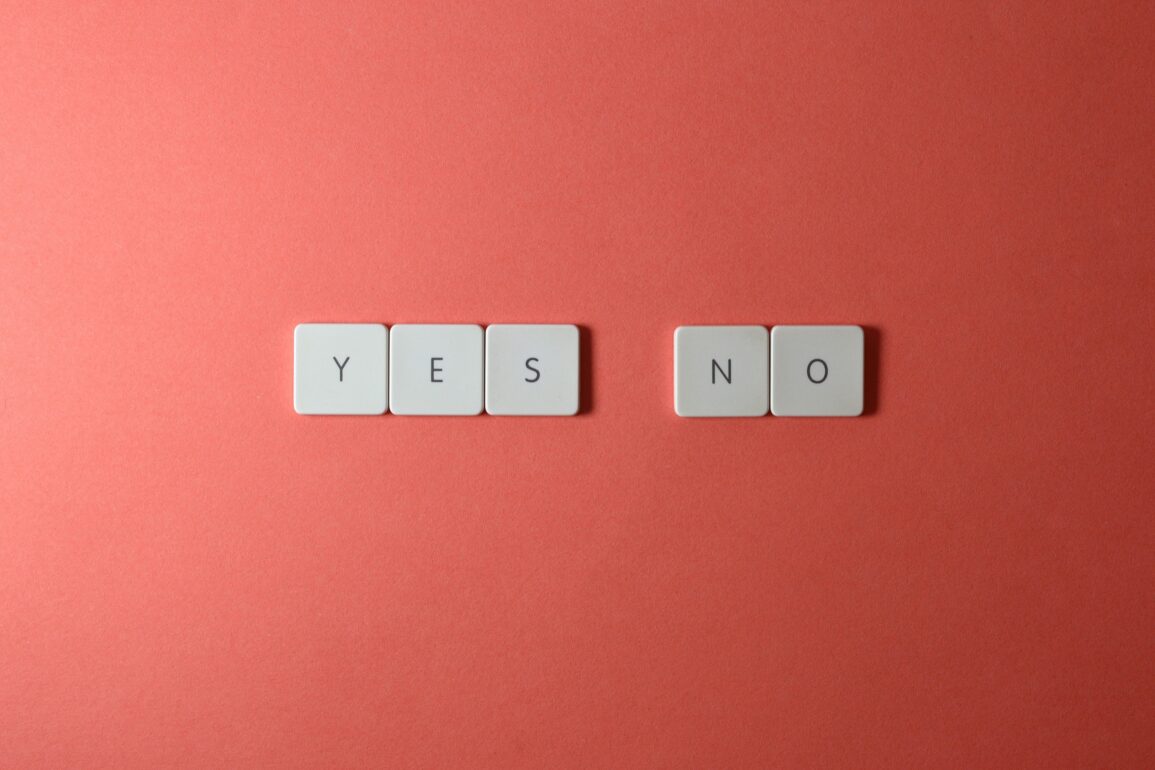Después de mucha búsqueda y paciencia conseguí el libro de Carlos Pujol, “Siete escritores conversos” (Palabra, 1995). Carlos Pujol no tiene pierde: novelista, poeta, traductor, ensayista. Pluma ágil y fresca, amante de las auroras de la vida, sin desconocer sus crepúsculos. Desfilan por sus páginas algunas instantáneas biográficas de grandes escritores conversos al catolicismo. Cada uno en su tinta, en sus luces y sombras. A varios de ellos les he dedicado algunos artículos: Joseph Joubert y su “Pensamientos” -aforismos sabios y con mucha libertad de espíritu-, Léon Bloy y su “Cartas a mi novia” -escritos sin el ceño fruncido-, Max Jacob y su “Consejos a un joven poeta” -también está sus consejos a un estudiante-, Evelyn Waugh y su “Retorno a Brideshead” -de mis novelas predilectas-, G. K. Chesterton -muchas entradas en mi blog celebrando su alegría e ingenio-. Me quedan dos: Edith Sitwell y Gerard M. Hopkins, ambos poetas.
Edith Sitwell (1887-1964) es todo un personaje. A la vanguardia de su tiempo. Excéntrica, disruptiva, contra corriente. Sus hermanos Osbert y Sacheverell no se quedaban atrás. Dice Pujol que “enemigos no les faltaban, sobre todo a Edith, que era con mucho la más popular, y su independencia, su afán de estar en todas las salsas artísticas y su aspecto más bien estrambótico, era fácil para la caricatura. Sus amigos la sabían delicada de salud (la columna vertebral, el corazón), sensible, frágil, tímida, insegura, pero también capaz de defenderse con buenos arañazos”.
Edith, después de dar vueltas por el mundo, llega a la Iglesia de Roma bastante tarde, en 1955. “Qué necia fui al no haberme decidido años atrás, dice, y explica que la serenidad de las caras de las campesinas rezando en las iglesias de Italia fue una de las cosas que le movió a dar este paso”. “Rezar -dice Edith- siempre me ha resultado difícil. Quiero decir que me siento muy lejos, como si estuviera hablando en la oscuridad. Pero confío que esto pase. Cuando pienso en Dios no me siento lejos de Él”. A lo que Pujol anota: “La conversión es imparable, no le resuelve todas sus ansiedades, ni la convierte en un abrir y cerrar de ojos en un ser angélico, es la misma Edith desazonada y llena de manías, que va hacia Dios y su Iglesia sin dudar ni un segundo”. Probablemente, la suya no es una vida de santoral, pero sí es la narrativa de un caminante que, en medio de sus quiebres existenciales, consigue recoger sencillas florecillas del campo para ofrecerlas a su Señor.
El itinerario de Gerard Manley Hopkins (1844-1889) es distinto. Graduado en Oxford, un anglicano que asiste a misa en una iglesia católica. Sus inquietudes espirituales toman cuerpo y “el 13 de octubre -anota Pujol- sus padres se enteraban por correo de su conversión como de un hecho ya consumado, y se lo tomaron muy mal (…) Traicionaba a los suyos, ponía en peligro su carrera, se lanzaba a una aventura personal de consecuencias nefastas. Quien quería ser alguien en Inglaterra no se hacía católico, apartándose así del camino común, ¡y un joven tan dotado como él!”. Su periplo continúa e ingresa a los jesuitas. Allí, entre estudios y prácticas pastorales con poco éxito, recomienza su actividad poética. Tiene una salud frágil, además de continuas postraciones nerviosas. Se siente viejo muy pronto. Enferma gravemente. Pide el viático “y se le oyó decir dos o tres veces: soy tan feliz, soy tan feliz”. Una vida corta, no exenta de dificultades. Sus poemas se publican póstumamente, reconociéndoselo como uno de los grandes poetas ingleses.
Siete escritores conversos, cuyas historias conmueven y arrancan sonrisas, silencios y reflexiones en el lector.